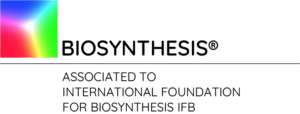Introducción
Para comenzar, es importante mencionar que en el marco de una psicoterapia somática se escucha al sujeto en su corporalidad además de en su discurso verbal. Para ello se lo percibe, se registra su clima, su ánimo, su energía, como así también la dinámica de la transferencia.
Es en este contexto teórico clínico que cobra relevancia el concepto de Campos motores, ya que permite organizar el proceso diagnóstico, así como la elección de intervenciones terapéuticas. A su vez robustece el conocimiento de esta disciplina, por lo que en la actualidad se lo considera uno de los grandes aportes de la Biosíntesis a la psicología somática.
Dicho esto, se plantea como objetivo del presente artículo definir y desarrollar el concepto de campos motores y su utilidad como herramienta clínica. Para tal fin se emplearán como guía los aportes de David Boadella en la conferencia brindada durante el 12° Congreso Mundial de Medicina Psicosomática, Basileia, 1993 y lo propuesto por Liane Zink en el seminario de formación anual para el Instituto Argentino de Biosíntesis, 2017.
La lectura corporal
Inicialmente se delimitará el concepto de lectura corporal dado que provee un contexto observacional que incluye a su vez el trabajo con los campos motores; definiéndola como la traducción por parte del terapeuta de los gestos y posturas físicas del paciente. Ello se basa en el supuesto de que el cuerpo compone un lenguaje, que expresa emociones tanto conciente como inconcientemente. También presenta bloqueos musculares, a modo de defensa, que impiden el libre flujo del contenido emocional a través del cuerpo impactando en su registro intelectual.
La importancia de atender a los movimientos y características corporales del paciente radica en que frecuentemente los gestos acompañan, completan o contradicen lo que la persona quiere expresar, dicen por ella. Brindando así valiosa información, análoga a la que Freud (1901/1997) pudo identificar en síntomas, sueños y actos fallidos. En este sentido, podría afirmarse que la lectura corporal se asemeja a la atención líbremente flotante descrita por el psicoanálisis, tanto como la expresión gestual constituye un correlato de la asociación libre. Todo lo cual permite un primer contacto con la historia subjetiva escrita en el cuerpo.
Como antecedente de la lectura corporal, puede mencionarse la conceptualización de la Bioenergía por parte de Wilhelm Reich. Es él quien introduce el concepto de orgón como energía vital, visualizándola en el cuerpo humano. Es así que la Orgonterapia, fundada por dicho autor, consiste en intentar percibir y operar sobre la singular distribución de esa bioenergía en el cuerpo; su fluidez, su bloqueo, etc (Rigo, 2004).
En resumen, la lectura corporal intenta desde un criterio clínico ubicar lo pulsional al entender que contiene un aspecto somático, que se presenta de manera diferente a la representación verbal.
Para clarificar el objeto de la lectura corporal resulta pertinente vincularlo con el concepto de Imagen inconciente del cuerpo, acuñado por la psicoanalista francesa F. Dolto (1984). El cuerpo observado en clínica psicocorporal, en particular en Biosíntesis, consiste en un cuerpo energético, simbólico y subjetivo. Este es el espacio en el cual la historia singular se encarna, difiriendo y dialogando a su vez con el cuerpo anatómico.
Según Doltó (1984), la imagen inconciente del cuerpo es una proyección simbólica que tiene por función organizar y mediar entre las tres instancias psíquicas (Ello, Yo y Superyó). La autora refiere que ella es develada por el diálogo analítico (Doltó, 1984), ya que es el sujeto quien porta el saber acerca de su padecer, aunque este saber no le sea siempre accesible de manera inmediata. Es por esto que en Biosíntesis, así como en el psicoanálisis, no se trabaja con guías, interpretaciones a priori o traducciones lineales. Siendo en el encuentro con su terapeuta donde la asociación del paciente puede brindar alguna verdad, siempre subjetiva.
En cuanto a la imagen inconsciente del cuerpo, Doltó (1984) la diferencia del concepto de esquema corporal. Definiendo a este último como un mediador organizado entre el sujeto y el mundo. Constituyendo una realidad de hecho, es semejante para todos los sujetos, en tanto identifica al individuo como representante de la especie. A su vez es actual, no porta una historia y puede ser independiente del lenguaje. Por último, se caracteriza por ser inconsciente, pero posee aspectos preconcientes y concientes, funcionando como intérprete activo o pasivo de la Imagen inconsciente del cuerpo.
Por el contrario, la imagen inconciente del cuerpo se halla determinada libidinalmente. Se enlaza con la humanización de ese esquema corporal por parte de las instancias tutelares, siendo propia de cada sujeto, encontrándose ligada a su historia. Puede percibirse, vía lectura corporal, como una síntesis viva de las propias experiencias emocionales. A su vez es eminentemente inconsciente haciéndose consciente a través de la palabra, aunque en su origen precede al lenguaje (Doltó, 1984).
Dicha autora postula que puede hallarse junto a un esquema corporal conservado una imagen del cuerpo alterada o, por el contrario, una imagen del cuerpo sana en una esquema corporal perturbado. Lo cual implica que ambos constructos circulan por vías diferenciadas (Doltó, 1984). En la clínica se observan múltiples ejemplos de este diálogo no siempre armónico entre el esquema corporal e imagen del cuerpo. Las intervenciones en Biosíntesis tienen por objeto las alteraciones en esta última, ya que a través de ella se elaboran conflictos psíquicos, se develan síntomas neuróticos y se sostiene la demanda de tratamiento por parte de los pacientes.
La lectura corporal brinda una primera impresión de la imagen del cuerpo, que luego será completada por el devenir del diálogo entre el paciente y el terapeuta. Algunos observables que orientan dicha lectura son: el tipo de enraizamiento, el nivel de carga energética, los patrones respiratorios presentes y el modo de hacer contacto del paciente. Por ejemplo, si este puede sostener la mirada o presenta conductas evitativas (Rigo, 2004).
Dichos indicadores permiten inferir los mecanismos defensivos en quien consulta o lo que habitualmente se llama en el marco psicocorporal coraza caracterial expresada a través de la coraza muscular (Reich,1949/1986).
Es por ello y en consonancia con lo no estructurado a priori, que en Biosíntesis el abordaje es flexible incluyendo en ocasiones dibujos, composiciones plásticas, expresiones vocales como el canto y también la danza. Esto se debe a la confianza desde un basamento teórico en que estas producciones al igual que el lenguaje corporal o hablado manifestarán un contenido singular y vedado. Contenido siempre novedoso, que se lee en tanto símbolos polisémicos, no como signos unívocos pudiendo denominarse como significantes corporales (Rigo, 2004). Los campos motores constituyen un modo en el cual se traduce este lenguaje con el que se comunica la imagen del cuerpo.
Los Campos motores
Boadella (1993) define este concepto como: pares de movimientos opuestos complementarios entre sí cuyo objetivo es permitir al organismo regularse en un tono muscular adecuado y pertinente para la acción/situación. El autor postula que los campos motores envuelven todos los movimientos que participan del desarrollo humano, desde el libre flotar en el líquido amniótico hasta el ponerse de pie, caminar y todos los aprendizajes posteriores. Se organizan en ocho pares, a saber: flexión – extensión; tracción – oposición; rotación – canalización; activación – absorción y en un noveno campo que los incluye a todos, el campo de pulsación (Boadella, 1993).
En el marco de la conferencia antes citada, Boadella (1993) distingue los movimientos humanos y los impulsos nerviosos que los determinan en dos categorías: alfa y gama. El nervio alfa constituye lo que el autor llama sistema de acción originándose en el córtex cerebral y enviando señales directas a los músculos voluntarios. El modo gama, por el contrario, constituye un sistema de preparación de actos motores, íntimamente relacionado con el humor y la intención. Podría decirse que el modo alfa se vincula con los movimientos concientes y sus objetivos, en tanto el modo gama se asocia con lo involuntario y la cualidad particular que el gesto motor adquiere. Dicha cualidad puede develar un patrón caracterial inconciente a través de un movimiento estereotipado o presentarse como un impulso natural, a través de un movimiento espontáneo. Por ello es al modo gama donde se intenta acceder en el trabajo psicoterapéutico, al considerarlo el alma del movimiento espontáneo (Boadella, 1993).
Es importante mencionar que en Biosíntesis, a diferencia de otras corrientes psicocorporales, el terapeuta tiene presente el promover movimientos espontáneos, que no impliquen un esfuerzo para la persona, bajo el supuesto de que el libre fluir del movimiento y la conciencia acerca de éste equivalen a una subjetividad menos neurótica y menos acorazada (Reich, 1949 / 1986). En este sentido, se puede afirmar que la Biosíntesis dirige la cura a restaurar la espontaneidad del movimiento.
Es por ello que a priori no se asigna a cada campo motor una valoración negativa o positiva psicopatológicamente. Lo importante es observar la flexibilidad o rigidez con la cual se presentan en la singularidad del paciente. Dado que el objetivo terapéutico es ampliar la disponibilidad de recursos subjetivos de la persona, tomando como origen y meta el terreno de la corporalidad, que en tanto unidad funcional constituye el reverso de las manifestaciones y conflictos de la psique.
Siendo que el relato de experiencias clínicas excede el objetivo del presente artículo, se recomiendan como lectura complementaria dos trabajos que ilustran el trabajo con los campos motores en psicoterapia. El primero de ellos, La niña en la perla (Giordano, 2019) relata la vivencia propuesta a una persona de caminar hacia atrás con el objetivo de recorrer simbólicamente el camino inverso al desarrollo del conflicto planteado. Esto permitió resignificar una configuración previa a su nacimiento, por medio del registro de sensaciones corporales, sentimientos emergentes e imágenes que se encontraban reprimidas. A la vez que repensar la manera en que dicha configuración la ubicaba en una posición que obstaculizaba la realización de objetivos de su vida adulta. En segundo lugar, se recomienda el texto de Turbay (2021) titulado Exploración psicocorporal a partir de un sueño: una comprensión desde los campos motores, donde se relata una experiencia clínica en un taller brindado en modalidad virtual, que permite comprender cómo se utiliza este concepto en el análisis de contenidos oníricos.
La importancia de las polaridades:
Reich (1927 /1995) postuló como característica principal de la personalidad no neurótica el libre fluir de la energía a lo largo del cuerpo. Es así que un organismo no neurótico puede pulsar, expandirse, contraerse y regularse. En la neurosis, en cambio, existe un conflicto intrapsíquico que es afrontado por los sujetos a través de mecanismos de defensa que se manifiestan como contracciones musculares que constriñen la pulsación corporal. Por el contrario, cuando esta última está presente y es saludable se observa cierta alternancia entre la contracción y la expansión, la actividad y el reposo. El trabajo psicocorporal se asienta en el valor positivo que se le otorga a la pulsación y en el intento de restablecerla, así como en la autorregulación en tanto recurso para ello.
Otro aspecto de la polaridad es el hecho de que percibir un campo motor como ausente no implica necesariamente que su par opuesto se encuentre expresado. Por ejemplo, una persona puede tener tanto dificultades evidentes para poner límites – campo de oposición – como conflictos frente al tomar o pedir – campo de tracción – . En estos casos, lo que habitualmente ocurre es que al trabajar piscoterapéuticamente un campo se comienza a problematizar su opuesto.
A menudo, puede observarse en los pacientes que la energía tiende a pendular. En tal dirección un observable clínico recurrente es que abandonan un patrón sintomático y se llevan a sí mismos a su opuesto. Sin embargo, con el tiempo y el trabajo psicoterapéutico logran estabilizarse en algún punto intermedio, habitando una versión de sí mismos más actualizada y menos dirigida por sus conflictos infantiles. Al trabajar intencionalmente con polaridades, el terapeuta intenta no imponer cambios de energía repentinos. Sólo se transita de un campo motor a su opuesto si se evalúa disponibilidad en el paciente para hacerlo. Tal es así que con frecuencia se utilizan otros campos como pasos intermedios. Se describirán más adelante ejemplos de estas posibilidades, pero vale destacar que por regla general se comienza por aquello más accesible y conocido para el paciente.
Campo de flexión
El campo de flexión remite a la posición del feto en la matriz. Cuando en la clínica se observa que el paciente tiende a la flexión, puede indagarse acerca de sentimientos de temor, soledad, autoprotección, etc. Este campo motor suele estar presente en personas deprimidas o con tendencias regresivas, que han vivido situaciones traumáticas o presentan un patrón de apego inseguro. Puede decirse que constituye un criterio diagnóstico a observar si la flexión es un recurso situacional para el paciente o una tendencia permanente de carácter.
Campo de extensión
Evolutivamente puede ubicarse al nacimiento como la primera gran extensión. Siendo este campo motor el que se asocia a la expansión, así como a la intención de “llegar a…” o “ir hacia…” Descriptivamente, se trata de movimientos de apertura, en los cuales los brazos se extienden y se ubican apartados del cuerpo, la columna vertebral se curva hacia atrás, las piernas se estiran y la cabeza se eleva distante del pecho. Este campo motor suele hallarse asociado a sentimientos de libertad, poder, curiosidad, anhelo de contacto y alegría. Sin embargo, también puede despertar sentimientos de rabia o furia. A menudo, estos sentimientos están reprimidos y recubiertos por una coraza de agobio o tristeza (campo de flexión). Al habilitarse la extensión, estos afectos retornan alcanzando la conciencia del paciente.
Campo de tracción
El campo de tracción se manifiesta principalmente en los brazos, pero su antecedente evolutivo es el reflejo de succión, presente ya desde la matriz. Clínicamente, se asocia a sentimientos de poder / posesión, reaseguro o sostén (en forma pasiva “ser sostenido”). Cuando está presente y forma parte de la tendencia caracterial del paciente, suele coincidir con deseos de poder, e incluso existir cierta tendencia a la manipulación. Por el contrario, cuando se ausenta podemos ver en la persona situaciones de desamparo o colapso. El campo de tracción se presenta más claramente que otros campos en forma activa (traccionar, en la cual se combina con el campo de flexión) o en su voz pasiva (ser traccionado, combinado con el campo de extensión). Esto último estará presente frecuentemente en aquellas personalidades con tendencias defensivas arcaicas o pre edípicas, manifestándose clínicamente como necesidad de tomar, poseer, obtener y tendencia al control o celos.
A menudo, el terapeuta interviene traccionando al paciente. Por ejemplo, sosteniendo su cabeza, o su espalda, brindando amparo y sostén cuando éste expresa sentimientos de desamparo o vivencias que se pueden nombrar como de “haber sido arrojado”. En otras ocasiones, el terapeuta se deja traccionar sin oponerse, tal es así cuando atiende un llamado entre sesiones o en propuestas vivenciales de contacto como dejarse agarrar o zamarrear. Al definir los campos motores suele hacerse referencia a movimientos o posturas que ocurren durante la sesión, ya sea presentados de manera espontánea o a través de propuestas por parte del terapeuta. No obstante, también las actitudes del paciente pueden remitir a ellos. Por ejemplo, en el caso recién mencionado de la insistencia del paciente por contactar al terapeuta por fuera del horario de la sesión podría inferirse que pone en juego el campo de tracción.
Campo de oposición
El campo de oposición consiste principalmente en empujar. Se relaciona con delimitar el propio espacio, decir que no, sentar posición y ganar autonomía. Suele asociarse a sentimientos de autoafirmación, seguridad y propiedad. Cuando este campo motor se encuentra rigidizado en el carácter, se perciben pacientes impermeables a las intervenciones terapéuticas. En contraposición, cuando este campo no se encuentra habilitado, pueden inferirse estructuras yoicas endebles, desorganizadas y carentes de un sistema defensivo coherente. En casos como este el terapeuta puede proponer dinámicas de toque o contacto corporal. El paciente puede presionar sus manos contra las del terapeuta para así obtener de su parte una sensación de borde.
Campo de rotación
Descriptivamente, este campo se presenta a través de movimientos giratorios, tanto sobre el propio eje como alrededor de un objeto. Para ello existen músculos especiales llamados rotativos, que se sitúan a lo largo de la espina dorsal. Es un ejemplo de la pulsación rotatoria la acción de caminar, con su balanceo alternado de izquierda a derecha (Boadella 1993). Si este campo se expresa de manera imperante en el carácter, los pacientes presentan confusión, desorientación o falta de rumbo.
Liane Zink (2017) propone que este campo es de utilidad para promover un cambio de perspectiva sobre los conflictos, o como medio para pasar del campo motor que prevalece defensivamente a otro; muchas veces su opuesto. Por ejemplo, si se evalúa en el paciente una tendencia marcada a la flexión, el proponer de inmediato movimientos de apertura podría implicar una imposición para el sujeto al llevarlo a una energía muy distante de aquella en la que se encuentra. Por ello, una propuesta que implique movilizar articulaciones o caminar, podría ayudar a reconducir la energía hacia una apertura posterior.
Campo de canalización
Como campo de canalización se entiende aquel que incluye y va más allá de la experiencia que transcurre en meditaciones u otras propuestas de trabajo con la energía sutil. En líneas generales consta de orientar la atención hacia un punto determinado del campo perceptual, la intención hacia un objetivo, etc. Se asocia con sentimientos de certeza o convicción y a la sensación de estar en contacto con el propio centro.
Clínicamente la adherencia rígida a este campo motor se observa en ideas fijas o repetitivas, al igual que en el rencor o la repetición de escenas traumáticas.
Campo de activación
La activación se asocia con la vitalidad, el movimiento y el juego, vinculándose con sentimientos de alegría, proyección, excitación sexual, etc. Sin embargo, en aquellos casos donde una persona se encuentra defensivamente activada o con falta de regulación podrán ser el campo de oposición o el de rotación los que se utilicen antes de habilitar la polaridad. A su vez, es importante diferenciar una genuina activación de la excitación que se observa en ciertas configuraciones caracteriales, donde se trata de una demanda irrefrenable la cual puede presentar en su raíz falta de vitalidad. Allí podría pensarse en un campo de tracción desregulado, aunque superficialmente se presente como excitación.
Es importante señalar que el campo de activación requiere energía disponible. Cuando esta se encuentra bloqueada, iniciar un trabajo o experiencia de activación permite colocarla a disposición del paciente, pudiendo revelar emociones reprimidas (enojo, placer, sensualidad, etc). En aquellos casos donde la energía no se encuentra disponible podrán observarse personas con tendencias depresivas que tienden a permanecer inertes por horas o que no consiguen iniciar ninguna acción. Según Boadella (1993) para estos pacientes el campo de activación puede convertirse en la clave para liberarse del control de la depresión.
Campo de absorción
El campo de absorción remite al bebé absorto por su entorno. Propone un no hacer, sino percibir y dejarse impactar por una situación, así como también habilitarse el reposo (Boadella, 1993). Al servicio de una mirada diagnóstica puede hacerse foco en si el paciente es capaz de tomar registro, apropiarse y dejarse conmover por sus experiencias, o si defensivamente las evade por medio de acciones. También es importante atender a cuán receptivo se muestra ante el terapeuta o ante sus vínculos. Muchas veces el campo de absorción funciona como regulador, o como un modo de enraizar experiencias o interpretaciones.
Campo de pulsación
El campo de pulsación reúne y articula los cuatro pares anteriores. Como se mencionó anteriormente, en la medida en que el organismo puede regular sus movimientos emerge una persona menos neurótica, con menos tensiones, actitudes condicionadas y una amplitud respiratoria mayor. Boadella (1993) describe que existe una relación entre el pulso de la respiración y cada uno de los pares de campos motores precedentes. Por ejemplo, si los movimientos de flexión y extensión aparecen alternados, generando aperturas y pliegues en las articulaciones se observará cierta coordinación. Ésta puede percibirse a través de micro movimientos de la espina que dan cuenta de un patrón respiratorio relajado. Por el contrario, cuando se observa tensión muscular esta fluidez puede interrumpirse.
Conclusión
En el presente artículo se dio cuenta de la importancia teórico clínica que revisten los Campos motores al ser un aporte original de la Biosíntesis. Este concepto permite al terapeuta encauzar percepciones e intuiciones que provienen del campo vincular y transferencial y le brinda un marco teórico para el trabajo con dichas impresiones.
La labor a partir de los campos motores adviene como un mapa u hoja de ruta, organizando la dirección de la cura. Redunda en una riqueza y profundidad de los procesos terapéuticos, ya que permite develar contenidos férreamente resistidos por el paciente a partir de propuestas muy simples, que invitan a la persona a autorregularse al mismo tiempo que amplía su percepción acerca de su padecer. Como se dijo, se transita desde lo cercano, lo accesible, lo cómodo hacia lo profundo, lo velado, lo egodistónico sin forzamientos ni imposiciones. Siguiendo el flujo de la forma que el alma adquiere a través de la postura del cuerpo.
Es condición de este fluir que quien conduce el tratamiento, es decir el terapeuta, tome una postura abstinente, no directiva sino abierta y silenciosa. Que se aventure a acompañar sin predecir, sin rotular la experiencia. A guiar sin pretender ver mucho más allá de lo que su paciente puede avistar. Así, la lectura corporal será aquella que esté en sintonía con lo que acontece en ese encuentro al que se llama psicoterapia.
Por último, es importante subrayar que la búsqueda del terapeuta en Biosíntesis trata de acompañar al sujeto en la senda de su libertad y del contacto con su propia esencia. Para ello, resulta fundamental la promoción de un campo vincular que habilite la expresión del sujeto, un espacio seguro donde el paciente pueda marcar alguna diferencia respecto de su historia y reescribirla, también en el cuerpo.
Referencias Bibliográficas
Boadella, D. (2009) Corrientes de vida Madrid, Ed. Paidós (trabajo original publicado en 1993)
Boadella, D (1997) Sachs, (trad.) K., Kignel, R. (adaptación) Congreso Conmemorativo de Wilhem Reich, San Pablo. Rigo, G. (trad) Flujos de la forma, posturas del alma http://www.cuerpoenterapia.com.ar (trabajo original publicado en 1993)
Doltó, F. (1986) La imagen inconciente del cuerpo Cap.1 Barcelona, Ed. Paidós (trabajo original publicado en 1984)
Freud, S. (1997) Psicopatología de la vida cotidiana. En J. L. Etcheverry (Trad.), Obras completas: Volumen 6. Buenos Aires, Argentina: Amorrortu (trabajo original publicado en 1901)
Giordano, P. (2019) La niña en la perla, una abrazo hacia la propia luz en http://www.cuerpoenterapia.com.ar y en https://licgiordano.wordpress.com
Reich, W. (1986) Análisis del carácter (3a. ed.), Ed. Paidós (trabajo original publicado en 1949)
Reich, W. (1995) La función del orgasmo Ed. Paidós (trabajo original publicado en 1927)
Rigo, G. (2004) Lectura corporal, en http://www.cuerpoenterapia.com.ar
Turbay, Y. (2021) Exploración Psicocorporal a partir de un sueño: una comprensión desde los campos motores, en http://www.cuerpoenterapia.com.ar